Genéricamente los días que estamos viviendo (navidades, final de año etc) es un periodo en el que hacer balance y sobre todo de formular propuestas e intenciones para el futuro.
Por ello he escrito y voy a escribir sobre ello y expresamente voy a publicar “mis deseos para 2026” en la forma ya habitual en este blog de “carta a los Reyes Magos”. Sin embargo hay un extremo que no contemplaré en dicha carta y que sin embargo me parece suficiente relevante para que escriba este post que recordemos responde al título de “Comportamientos a corregir en 2026”.
¡Vamos allá!
A primeros de Noviembre fui a la farmacia para comprar un medicamento para mi nieta. Cuando entré estaban atendiendo a un señor que claramente podemos considerar de mi generación, que, provisto de dos tarjetas sanitarias estaba siendo atendido por la farmacéutica y que finalmente recibió (iba a decir compró, pero no me parece lo más adecuado) un total de 16 medicamentos por un total de 6 euros.
Cuando me tocó el turno al margen de hacerle el encargo del medicamento para mi nieta le hice a la farmacéutica un comentario sobre el hecho de ¿Cómo el sistema podía recetar tal número de medicamentos? (si tomamos la media 8 por persona) y la respuesta obtenida me dejó sin respuesta posible. “Es probablemente un exceso, pero nosotros (los farmacéuticos) ¿Qué podemos hacer?”.
Y ahí se me quedó el eco del día ¿Qué podemos hacer? Tanto que me he sentido motivado, unos días después, a escribir estas reflexiones.
Sí, es una escena tremendamente reveladora. Es una especie de micro-radiografía de un sistema social, que hemos construido entre todos, y que probablemente tiene aspectos muy positivos pero también graves defectos. Un sistema social y cultural que no sé muy bien donde nos va a llevar. En esta escena y en apenas unos pocos segundos se condensa un problema enorme y que podemos identificar a través de tres atributos. La perversión que nos lleva a la medicalización de la vida cotidiana, la falta de conciencia social que no nos hace responsables del mal uso de determinados servicios públicos y la impotencia de una profesional ante una maquinaria que se reconoce que no funciona adecuadamente, pero ante la que no tiene sentido oponerse.
Una situación que me atrevo a leer desde muchas formas. En primer lugar, la “sociológica” como un ejemplo de un paternalismo/buenismo social que ha institucionalizado el uso, fuera de toda lógica, de los medicamentos y por el que los mayores somos, además tratados como sujetos no autónomos. En segundo término, la “ética” como una muestra de cómo la responsabilidad se diluye en estructuras burocratizadas (“yo solo despacho”, “yo solo receto”, “yo solo sigo el protocolo”). Por último, la “económica” como muestra de una percepción social cada vez más instalada relativa a un gasto público invisible, considerado incluso como sagrado, que nadie se atreve a controlar ni mucho menos auditar.
Y lo más inquietante: es probable que ambas personas (usuario del sistema sanitario y farmacéutica) estén convencidas de que están haciendo lo correcto porqué el sistema se lo permite, facilita, e incluso incentiva.
Centrándonos en los aspectos sanitarios, y aunque no sea más que un mero espectador de lo que veo en mi alrededor, creo que vivimos dentro de una estructura que ha convertido la salud en un flujo logístico. La enfermedad se gestiona como si fuera una cadena de suministro: diagnósticos, recetas, cajas, datos, reembolsos. Cada engranaje cumple su función, y nadie parece tener margen para preguntar. El médico prescribe, el farmacéutico dispensa, el paciente confía, el sistema paga. Todo correcto. Todo ineficiente. Todo inhumano.
Pero lo más grave no es el gasto, que también, sino la lógica que hay detrás: la medicalización de la vida como forma de gestión social. Porque cada pastilla es, en el fondo, una forma de control. No necesariamente conspirativo, pero sí cultural. Control sobre el cuerpo, sobre la incertidumbre, sobre el envejecimiento, sobre la soledad. Cuando el sistema no sabe cómo acompañar, receta. Cuando no puede transformar, seda. Cuando no quiere escuchar, dosifica. El problema no es que existan medicamentos. Es que hemos renunciado a la pregunta por el sentido del cuidado.
La farmacéutica tenía razón: ¿Qué haría ella? Si no dispensa, incumple la norma. Si pregunta, invade terreno médico. Si se niega, se convierte en un obstáculo burocrático. Está atrapada, como tantos otros, en la lógica del cumplimiento de los procedimientos. Y eso mismo ocurre en casi todos los sectores públicos y privados: profesionales inteligentes, formados, críticos, atrapados en un sistema que premia la obediencia y castiga la reflexión. Y así, sin darnos cuenta, convertimos el bienestar en consumo y la salud en trámite. El resultado es un sistema sanitario (y no sólo éste) saturado, económicamente insostenible y emocionalmente vacío.
El acto de cuidar, esa antigua alianza entre conocimiento escucha y acompañamiento, se sustituye por un intercambio automatizado. Donde antes había una conversación, ahora hay un clic en la receta electrónica. Donde antes había un vínculo, ahora hay un número de lote. Donde antes había humanidad, ahora hay protocolo. Lo más inquietante es que el propio paciente participa encantado. El sistema lo ha entrenado para no preguntar, para confiar ciegamente, para exigir su dosis como un derecho adquirido. No queremos salud: queremos certidumbre. Y el fármaco la ofrece en píldoras de obediencia.
Es más fácil seguir tomando algo que revisar el porqué. Más fácil llenar la bolsa que abrir el vacío. Y mientras tanto, los datos se acumulan. No los de salud, sino los del gasto. España supera cada año récords de consumo farmacéutico, con millones de recetas al mes, en un país donde las patologías crónicas se disparan como consecuencia del alargamiento de la esperanza de vida. Y mientras tanto nuestra única respuesta la de añadir otro medicamento más en el botiquín.
Sin embargo, hay un punto de inflexión posible que no pasa por recortar sino por humanizar de nuevo la sanidad. Por devolver a los profesionales el poder de preguntar, por crear espacios donde el paciente participe de verdad en su cuidado, por integrar datos de forma inteligente para anticipar, no para reaccionar. Un nuevo entorno en el que la farmacia, ese lugar cotidiano donde se cruzan las biografías y los códigos de barras, podría ser también un espacio de escucha, de educación sanitaria, de diálogo intergeneracional.
Quizá la farmacéutica que me respondió con resignación podría algún día decir: “Actuamos de forma diferente a como lo hacíamos antes? Porque sí, podríamos hacerlo distinto. Podríamos pensar la salud como un ecosistema, no como una línea de producción. Podríamos hablar de longevidad activa, de bienestar emocional, de alimentación consciente, de acompañamiento digital. Podríamos diseñar una inteligencia artificial que no recete más, sino mejor. Podríamos incluso enseñar a nuestros mayores —y a nosotros mismos— a convivir con la fragilidad sin convertirla en patología.
Pero para eso hay que atreverse a cambiar la relación entre el usuario y el Sistema a romper el hechizo del protocolo, a devolver a la relación la parte de alma que perdió en algún punto entre el despacho médico y el mostrador de la farmacia.
La escena -dieciséis medicamentos y ninguna pregunta- no es, lamentablemente, un caso aislado. Es un espejo. Refleja cómo hemos aprendido a obedecer sin pensar, a cuidar sin mirar, a gastar sin entender. También es la muestra de donde puede empezar el cambio: justo ahí, donde alguien se atreve a preguntar lo que parece obvio. ¿Por qué?
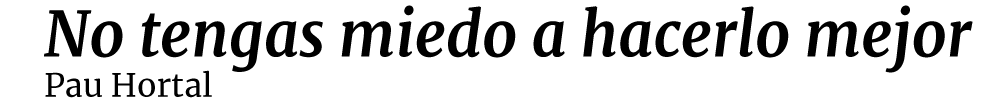



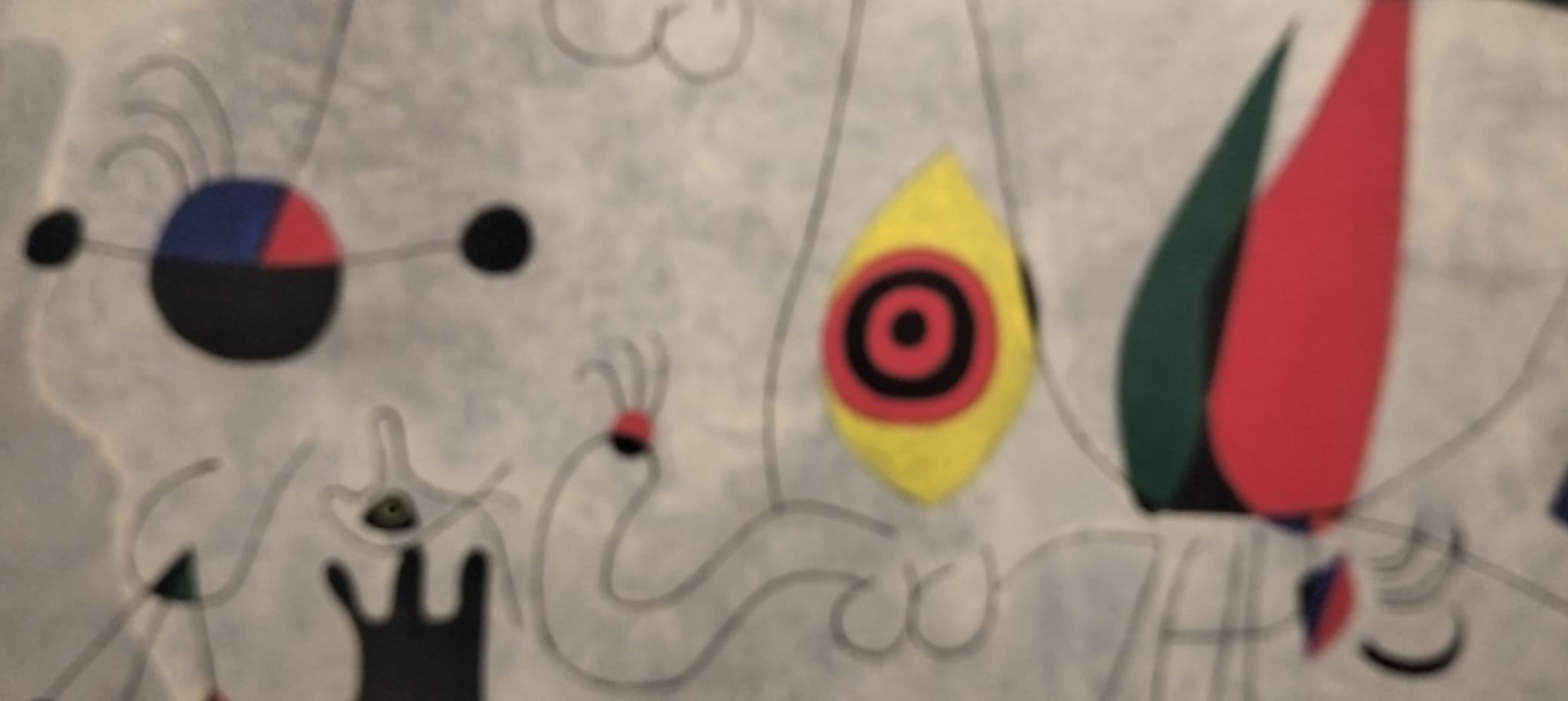

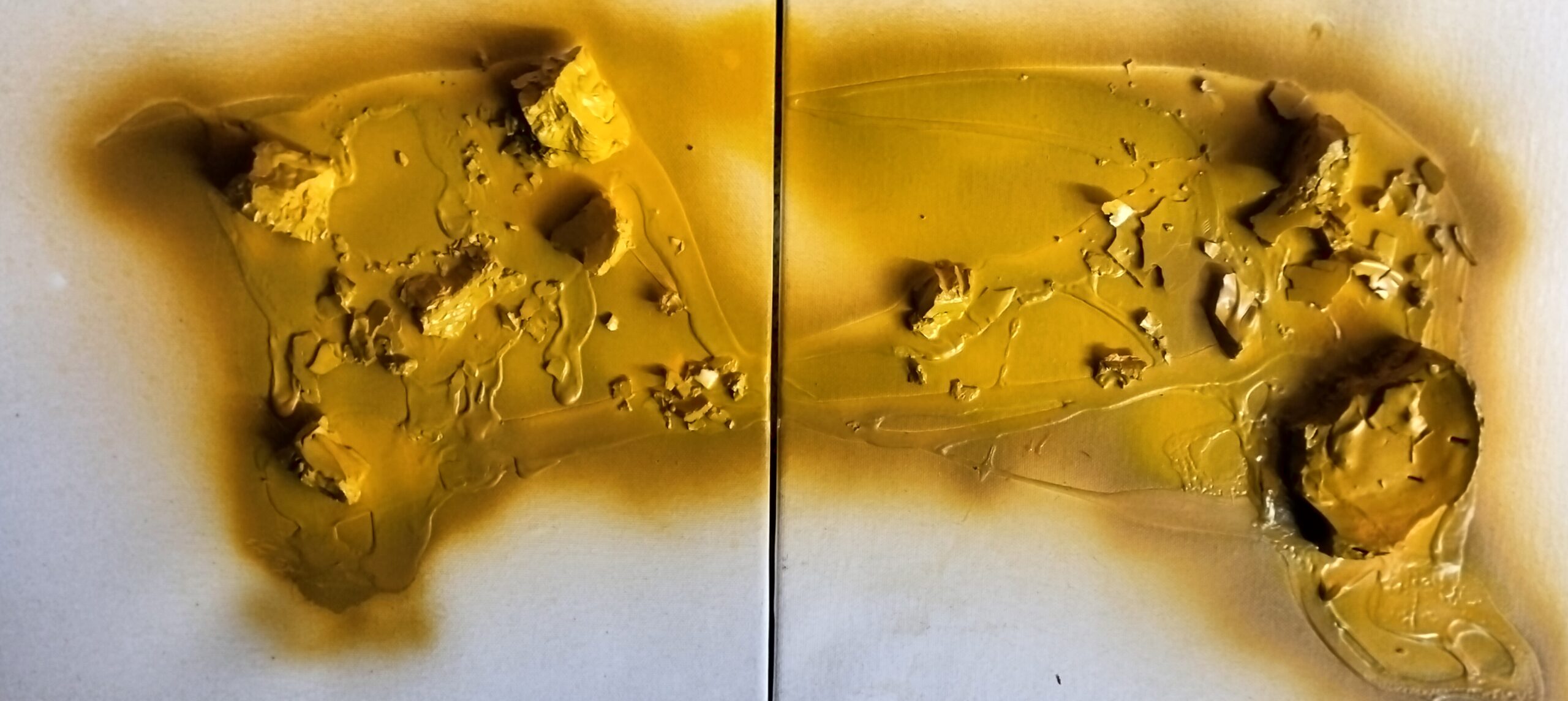

Deja tu comentario