El debate sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la Renta Básica Universal (RBU) se mueve en una suerte de pantano ideológico, técnico y político del que probablemente nos costará salir.
Mientras miles de personas siguen atrapadas en situaciones de pobreza estructural o precariedad crónica, mientras los instrumentos diseñados para garantizar una mínima red de protección social se convierten en laberintos burocráticos, espejismos ideológicos o experimentos tímidos incapaces de transformar la raíz del problema.
El marasmo no es solo normativo o administrativo: es un síntoma de la falta de valentía colectiva para abordar las condiciones materiales de la desigualdad con la radicalidad que sería exigible.
El Ingreso Mínimo Vital, aprobado en 2020 como respuesta a la emergencia social derivada de la pandemia, nació con una promesa fuerte: acabar con la pobreza extrema. Sin embargo, sus resultados están lejos de esa aspiración. Según datos oficiales, más de un 60% de las personas en situación de pobreza severa no han accedido al IMV. ¿Por qué? Los motivos son múltiples: requisitos excesivos, procesos farragosos, escasa coordinación con las comunidades autónomas, desconocimiento por parte de la ciudadanía o incluso miedo a perder otras prestaciones. El IMV ha acabado operando más como un sistema de control que como un mecanismo de garantía de derechos.
Más allá de los problemas técnicos, el IMV revela una concepción limitada del Estado de bienestar: una lógica de ayudas condicionadas, paternalismo institucional y desconfianza hacia las personas. En lugar de partir del reconocimiento incondicional de la dignidad humana, se construyen dispositivos que obligan a demostrar merecimiento, a encajar en moldes estrechos de vulnerabilidad, a transitar por un calvario de pruebas documentales. La trampa está en que el sistema acaba generando incluso más exclusión.
En este contexto, el propio término IMV es, desde mi punto de vista una muestra de todo lo esto implica. En este contexto el concepto de Renta Básica Universal (RBU) aparece como una alternativa disruptiva que cambia las reglas del juego. Una RBU bien diseñada -individual, incondicional y universal- no solo sustituiría el laberinto de prestaciones asistenciales, sino que transformaría el sentido mismo de la protección social. El concepto nos sitúa en un contexto en el que no se trata de asistir a determinadas personas y/o colectivos sino de garantizar una base común sobre la que construir vidas dignas, sin depender del mercado ni de la beneficencia institucional. En lugar de castigar la pobreza, se trataría de desactivarla desde su raíz: la inseguridad vital.
Sin embargo, la RBU sigue siendo percibida como una utopía lejana, un experimento académico o una promesa electoral sin anclaje real. El debate público en España oscila entre el entusiasmo ingenuo y el rechazo automático, sin pasar por una discusión madura sobre sus costes, beneficios, impactos o transiciones. Se la tilda de inviable económicamente sin contrastar con el gasto oculto que suponen las políticas fragmentadas actuales. Se la acusa de desincentivar el empleo sin evidencias sólidas. Se la convierte en un terreno de batalla ideológica en lugar de verla como una oportunidad de reconstrucción del pacto social.
Parte del problema es que seguimos mirando la RBU como una medida aislada, cuando en realidad debería insertarse en una visión más amplia de transformación del sistema económico. Una RBU sin reforma fiscal progresiva, sin transición ecológica justa, sin cambio en la redistribución del tiempo y los cuidados, puede convertirse en un subsidio que amortigüe la precariedad sin cuestionarla. Pero con una mirada sistémica, la RBU podría abrir caminos inéditos: facilitar la reducción de la jornada laboral, liberar tiempo para la participación social o los cuidados, reforzar la autonomía de los sectores más vulnerables, etc.
Nos encontramos en un punto intermedio que supone graves peligros: No nos atrevemos a hacer del IMV un verdadero derecho universal e inclusivo, ni nos decidimos a dar el salto hacia una RBU transformadora. El riesgo es quedar atrapados en un limbo, donde las promesas no se cumplen, los problemas se cronifican y la desafección hacia las instituciones crece. El marasmo no es solo administrativo: es cultural y político.
Sin embargo, hay margen para la actuación y el cambio empezando por un análisis realista y objetivo de las experiencias piloto que ya se están desarrollando incluso en nuestro país. Las experiencias piloto, como el experimento en Barcelona con la B-Mincome, han mostrado impactos positivos en salud mental, cohesión social y empoderamiento. El auge del debate sobre el trabajo del futuro, la robotización y los límites del crecimiento pone sobre la mesa la necesidad de repensar cómo garantizamos la subsistencia en un mundo donde el empleo ya no es el único vehículo social para conseguirlo. Y, sobre todo, crece en la sociedad una intuición clara: no se puede vivir con miedo permanente al fin de mes.
Salir del marasmo implica asumir que garantizar ingresos dignos no es un lujo, sino una obligación democrática. Implica dejar de calificar a las personas como sospechosas o incluso delincuentes y empezar a tratarlas como sujetos plenos de derechos. Implica pasar del parche a la política transformadora. Porque mientras el sistema siga fallando a quienes más lo necesitan, no habrá paz social ni futuro común.
Algunos datos: (obtenidos de ChatGPT)
Beneficiarios del IMV (Ingreso Mínimo Vital). Hogares: en diciembre de 2024, el IMV alcanzaba a 673.729 hogares, cubriendo 2.047.755 personas, con una prestación media mensual de 470,7 € por hogar. Acumulado desde 2020: se han beneficiado casi 943.620 hogares y más de 2,8 millones de personas, incluyendo 1,2 millones de menores
Comparativa y cobertura La tasa de cobertura se estima entre el 35 al 58 % de los hogares que podrían tener derecho.
Evolución de bajas y transiciones En 2024, solo el 5% de los perceptores dejaron de recibirlo por superar los umbrales de renta, lo que indica una baja efectividad en la inserción económica
Duplicidad de percepciones No hemos sido capaces de establecer criterios claros y de aplicación global como consecuencia de que en determinadas CCAA el IMV puede ser compatible con otras de carácter autonómico. También por el hecho de la existencia de ayudas adicionales compatibles siempre que no se superen el 75% del SMI.
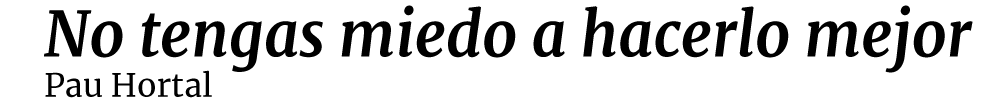



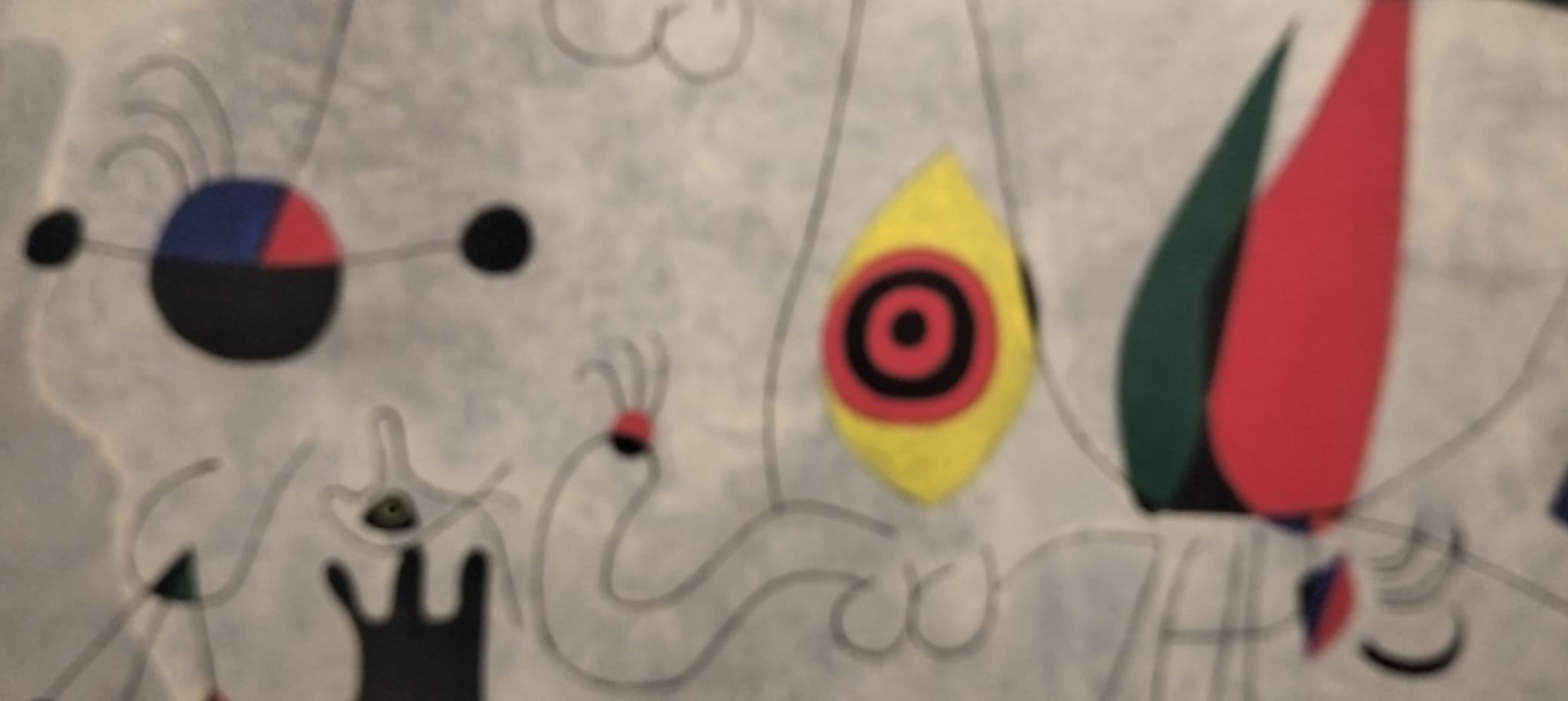

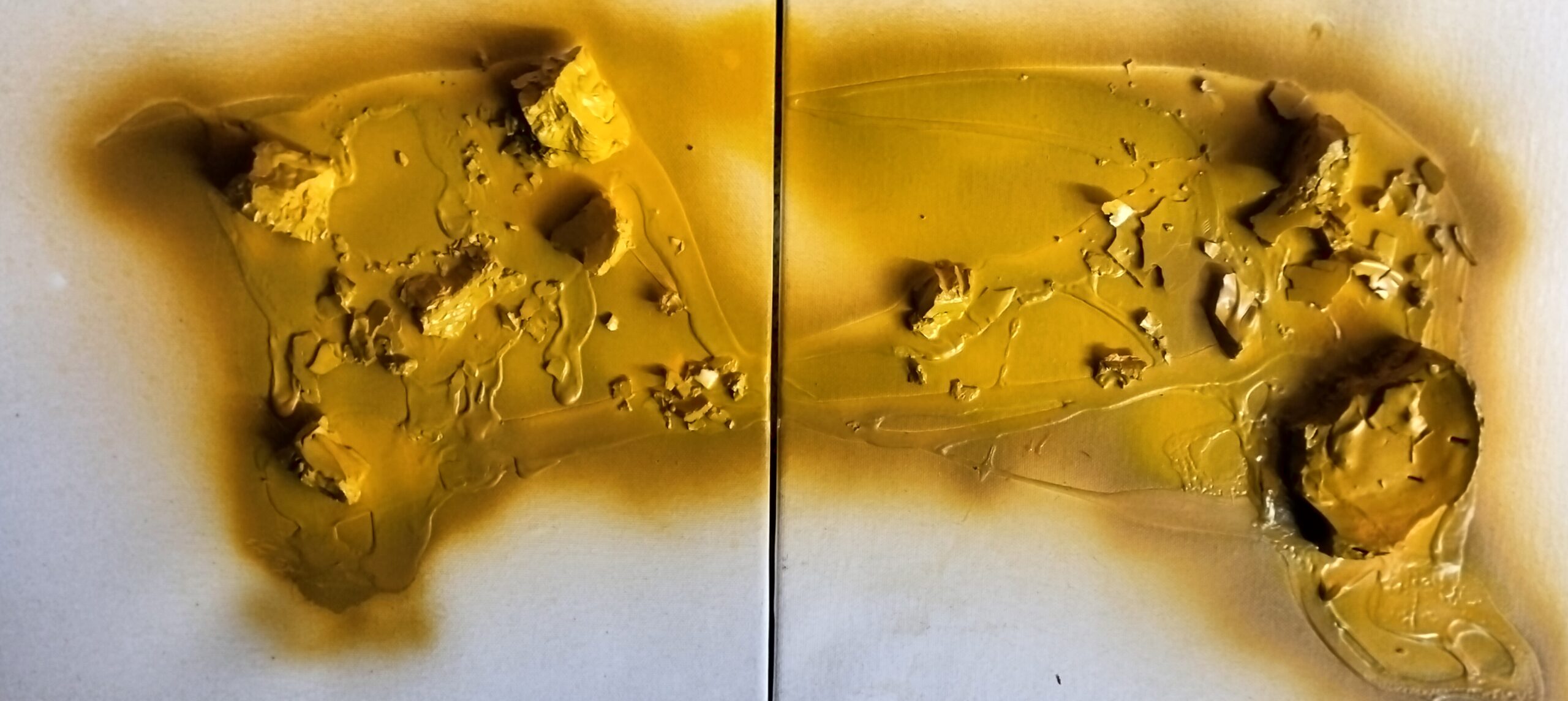

Deja tu comentario