La emigración nunca ha sido un accidente. Es parte de la historia de la humanidad, un impulso vital que atraviesa generaciones y geografías.
Somos animales migrantes, aunque la política y la burocracia insistan en encasillarnos con papeles, sellos y fronteras. Desde los primeros Homo sapiens que cruzaron África hasta los jóvenes que hoy hacen las maletas rumbo a Berlín o Toronto, la emigración responde a una mezcla de necesidad y deseo: necesidad de sobrevivir, deseo de prosperar.
Sin embargo, seguimos tratándola como una anomalía, un problema que hay que contener, una fuga de cerebros o de brazos que contabilizamos como pérdida para la sociedad de origen y como problema para la de llegada. Y aquí está el error: la emigración no se detiene, se gestiona. Lo contrario es insistir en fórmulas que siempre fracasan: levantar muros, criminalizar la movilidad o reducir el debate a números de entrada y salida. En todo caso existen dos alternativas: o considerarla un drama o tomarla como una oportunidad.
Cuando un país pierde población activa, el discurso dominante habla de fuga, de “los mejores que se van”. Cuando un país recibe migración, se habla de invasión o saturación. Dos narrativas que alimentan el miedo y dejan fuera la esencia: la emigración es simultáneamente un reto y una oportunidad.
El reto está en la descapitalización de talento, en el riesgo de desigualdad territorial, en la brecha entre quienes pueden marcharse y quienes no. La oportunidad está en las redes transnacionales que se crean, en el capital cultural y económico que circula, en la capacidad de tejer comunidades que son a la vez locales y globales. La pregunta clave no es “¿cómo evitamos que la gente se vaya de determinados entornos?”, sino “¿cómo la gestionamos para que genere valor compartido?”. Unas cuestiones que deberíamos si o si afrontar.
La políticas laborales y sociales en materia de inmigración han sido tradicionalmente “conservadoras” y se centran en impedir, retener, castigar y repatriar. Pocas veces se ha planteado seriamente una política integral de emigración. Es decir, asumir que es inevitable y diseñar mecanismos para que tenga retornos tangibles en los ámbitos económicos, sociales, culturales tanto para ambos entornos sociales, (de salida y de acogida). Hoy no debería de resultar muy complejo implementar desde un certificado de competencias que facilitase a los migrantes la posibilidad de registrar y validar sus aprendizajes y nuevas competencias, los acuerdos de circularidad, los programas de acogida o las redes de diáspora. Gestionar la emigración implica reconocerla como parte de una estrategia de desarrollo, no como un daño colateral.
Aquí está la paradoja: emigrar es un derecho, pero también un riesgo. Derecho a buscar horizontes distintos, a salir de contextos que asfixian, a reinventarse en otras latitudes. Riesgo de precariedad, de desarraigo, de explotación en cadenas globales de explotación. La gestión de la inmigración no debería decidir quién se va o quién se queda, sino acompañar en el tránsito. Ello supone desde: facilitar información realista sobre el proceso, tejer sistemas de protección social de carácter internacional y combatir todas las formas de explotación laboral, entre otras.
El verdadero bloqueo está en el modelo mental con el que abordamos la emigración. El cambio de paradigma exige reconocer a los emigrantes no como enemigos sino como agentes de transformación. Son portadores de nuevas ideas, conectores de mundos, aceleradores de innovación. Allí donde hay emigración, hay también circulación de modelos, lenguajes, tecnologías, valores. Y ese flujo, bien gestionado, puede convertirse en motor de cambio social. Deberíamos de superar las cadenas que nos atan a los binomios siguientes: En el origen: “emigrar es malo porque pierdo gente” vs. “es bueno porque recibo remesas”. En la llegada: “la emigración es mala porqué me genera problemas sociales” vs. “es buena porqué cubro necesidades que no soy capaz de atender sin ella”.
No se trata solo de cambiar políticas, sino de transmutar la manera en que entendemos la movilidad humana. Pasar de verlo como fuga a verlo como flujo. De enfocarnos en el control a enfocarnos en la conexión. De percibir amenaza a cultivar oportunidad. La emigración es un fenómeno estructural, global, inevitable. Pretender frenarlo es como intentar detener el viento. La clave está en diseñar velas, no muros. Y eso significa articular políticas públicas, pero también narrativas sociales que reconozcan la dignidad y la potencia de quienes deciden (o se ven obligados a) emigrar. Necesitamos dar un nuevo enfoque a la gestión del fenómeno migratorio. Y ello supone dejarnos de preocuparnos del corto plazo y pensar en términos estratégicos. Por ejemplo: Tomar consciencia que tomando en cuenta el descenso en la natalidad es muy probable que en nuestro país tengamos un gap de 2,5M de trabajadores en el año 2040. Parece muy lejos pero sólo quedan 15 años.
No podemos ni debemos pensar ni conceptualizar a la migración como un problema. Esta consideración lleva implícita la idea de que es algo negativo, indeseable o anómalo. Esto genera miedo, rechazo y divisiones sociales. Bien gestionada puede ser una fuente de riqueza social, cultural y económica. Los migrantes contribuyen con sus conocimientos, esfuerzos y diversidad al desarrollo de las sociedades de acogida. A menudo cubre trabajos esenciales que no son ocupados por las poblaciones locales.
Necesitamos gestionar la emigración como oportunidad evitando el riesgo de politización del fenómeno. Una gestión inteligente debe aprovechar el talento y la energía de los migrantes, fomentar la innovación cultural y social, promover la solidaridad y construir sociedades más abiertas y resilientes. Paulatinamente deberíamos de evitar la politización simplista e interesada que genera políticas populistas que estigmatizan a los migrantes, dividen a la sociedad y dificultan la puesta en marcha de soluciones reales.
El desafío es enorme y la responsabilidad es compartida. En un mundo interdependiente, la emigración no es un problema que resolver ni un drama a lamentar. Es un fenómeno que deberíamos aprender a gestionar a través de fórmulas distintas a como lo hemos hecho tradicionalmente. Quien se va no desaparece: se transforma, transforma y nos transforma. La cuestión es si queremos seguir mirando la emigración como pérdida o si nos atrevemos a verla como una palanca de futuro.
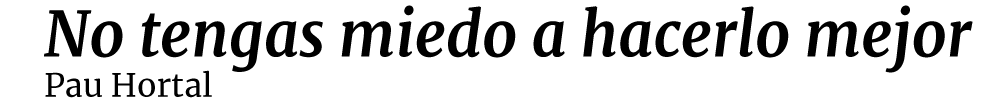

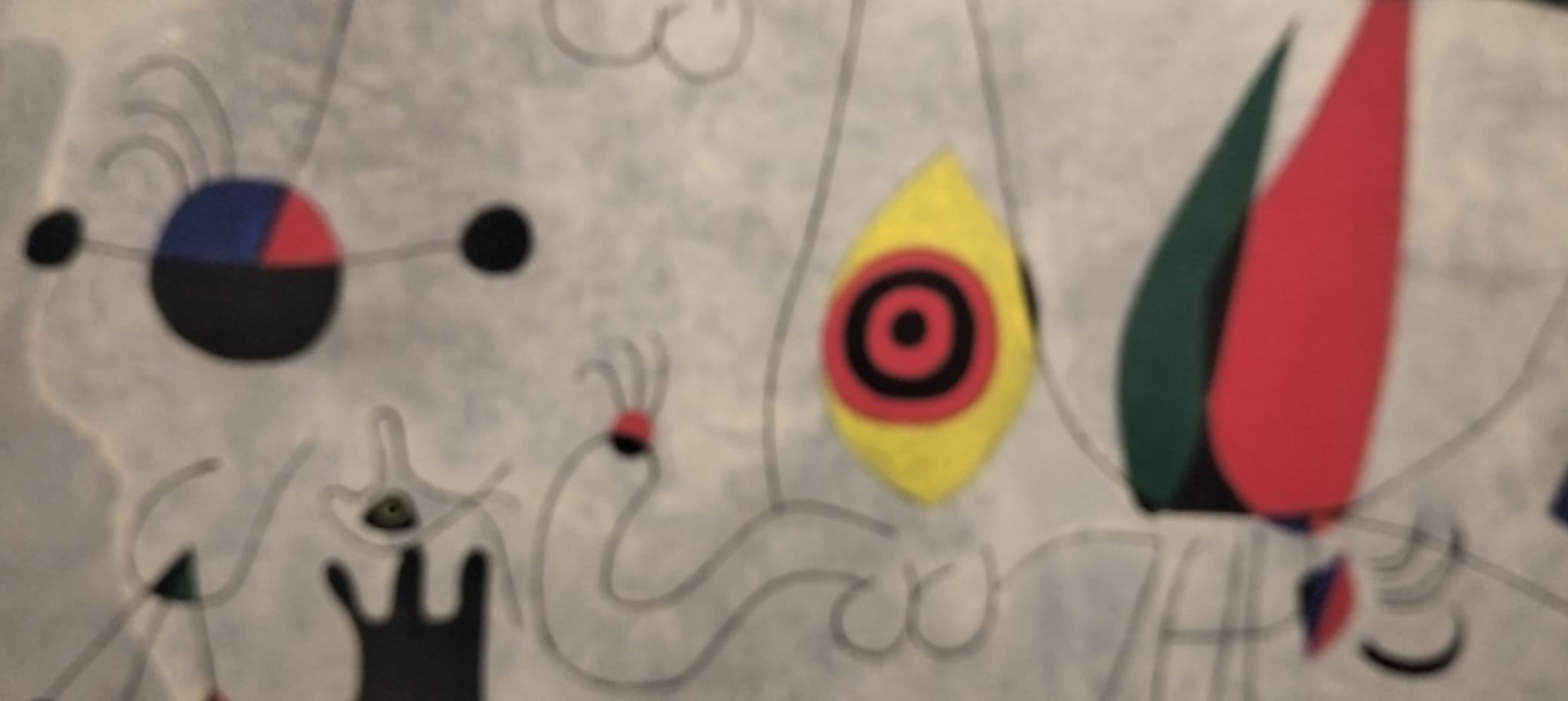

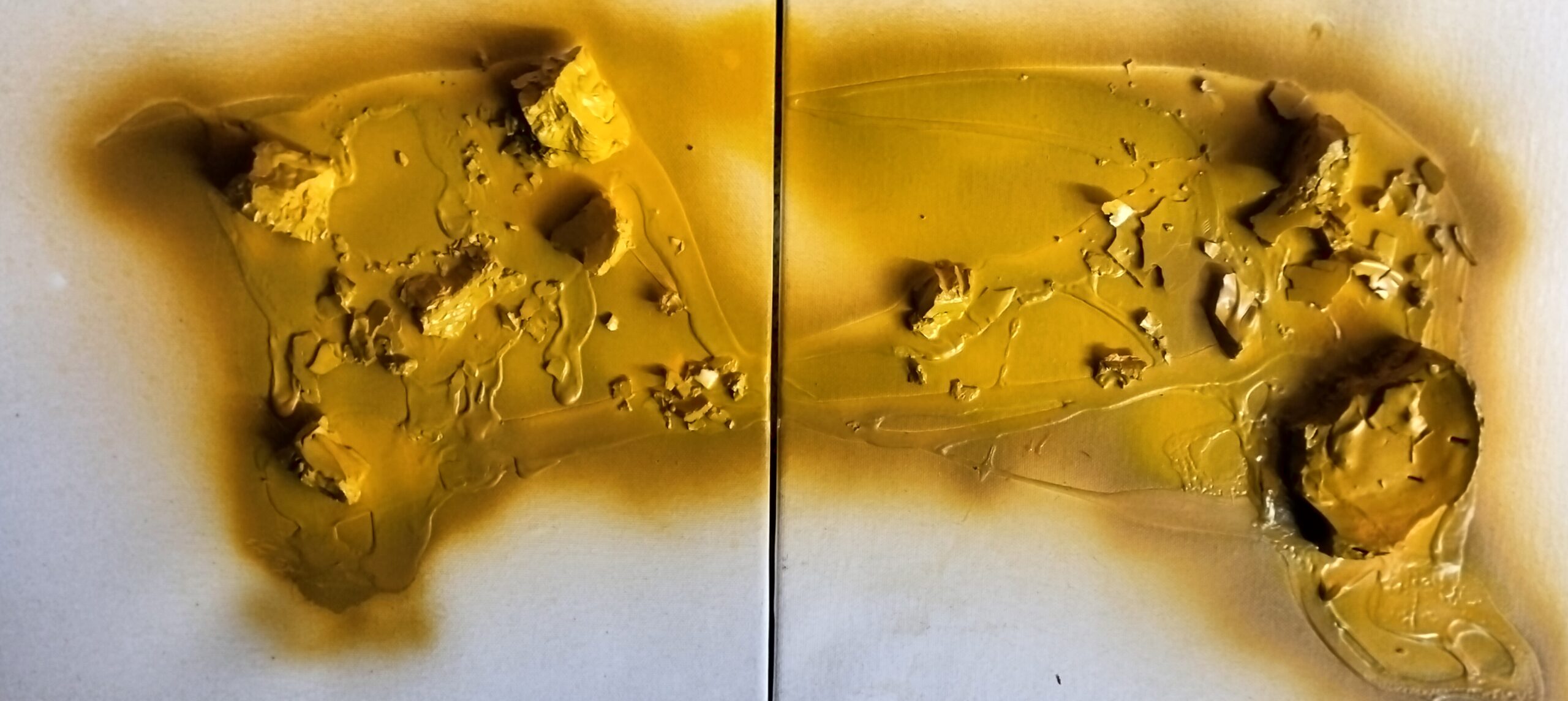



Deja tu comentario