La capacidad para tomar las decisiones adecuadas es cada vez más relevante en un mundo complejo y cambiante como el que vivimos.
Y ello en todos los ámbitos. No sólo en el ámbito institucional, económico y empresarial sino también en el individual. Por eso, cada vez más universidades, escuelas de negocio y administraciones diseñan sus programas académicos y de investigación teniendo en cuenta que la toma de decisiones tiene que formar parte de las habilidades a desarrollar para encarar los retos del siglo XXI. La crisis sanitaria, económica y social provocada por el coronavirus ha hecho más evidente que nunca la relevancia de las decisiones que tomamos.
Y también ha mostrado que es, en estos momentos, cuando el sector público ha de tomar el liderazgo en la defensa del interés común. Pero tomar decisiones adecuadas no implica tener que ser necesariamente quién las implemente. Es en tipo de momentos en los que cada uno ha de asumir su rol y actuar de forma coherente y coordinada. Sector público decidir y controlar, sector privado, gestionar.
Ahora bien, la manera como se toman las decisiones tiene, a menudo, mucho margen de mejora. Los errores más habituales se resumen, principalmente, en dos. El primero es encarar las decisiones como un problema o reto puntual, y no como lo que tendría que ser: un proceso. El segundo es el de centrar la atención de forma inmediata en los resultados y en los réditos que pueden obtenerse a corto plazo. El tercero es el olvidarse de medir los resultados a medio o largo plazo y no tomar en cuenta todo lo ocurrido en el proceso de implementación. De la mismo forma que buenas decisiones, mal implementadas y/o ejecutadas pueden conducir a resultados negativos, no tan buenas, pero correctamente ejecutadas pueden incluso obtener resultados positivos.
En otras palabras, de la misma forma que hay que distinguir entre decidir y ejecutar conviene que tengamos en cuenta la distinción entre proceso de implementación y la consecución de resultados.
En esencia, un buen método para la toma de decisiones tendría que pasar al menos por estas fases. Primero, identificar cuáles son los valores y los objetivos de la sociedad, organización o individuo que toma la decisión. Segundo, determinar un marco adecuado que permita una comprensión clara del problema: hay que dedicar mucho más tiempo a entender bien la decisión que a tomarla. Tercero, definir un abanico completo de alternativas. Cuarto, tomar la decisión dejando la ejecución en aquellos que tienen la experiencia y la capacidad adecuada para gestionarla. Quinto, determinar los medios y criterios para analizar lo ocurrido tanto en la fase de implementación como en los resultados obtenidos. Sexto y último, identificar los compromisos y renuncias aceptables y evaluar el nivel de satisfacción de objetivos de cada alternativa. La que mejor satisfaga estos objetivos tendría que ser la opción escogida.
A algunos eso les puede parecer obvio y a otros les parecerá ciencia ficción. En cualquier caso tendríamos que saber incorporar esta forma de toma de decisiones para decidir, por ejemplo, qué sectores económicos requieren más apoyo de la administración o qué infraestructuras son más determinantes para reactivar la economía. Vivimos en un mundo que reclama, más que nunca, una administración consciente de cómo toma las decisiones. Un mundo que necesita gobernantes y directivos capaces de distinguir las buenas decisiones de los buenos resultados. Un mundo en el que tenemos el apoyo de la información y la tecnología tanto para minimizar los riesgos de las decisiones como para corregirlas de forma inmediata.
En una realidad que es cada vez más compleja no podemos dejar que sea la suerte la que escriba nuestro futuro, sino nuestras propias acciones y la capacidad de decidirlas e implementarlas adecuadamente.
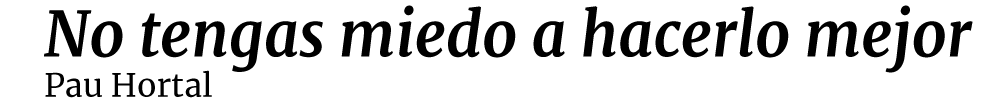





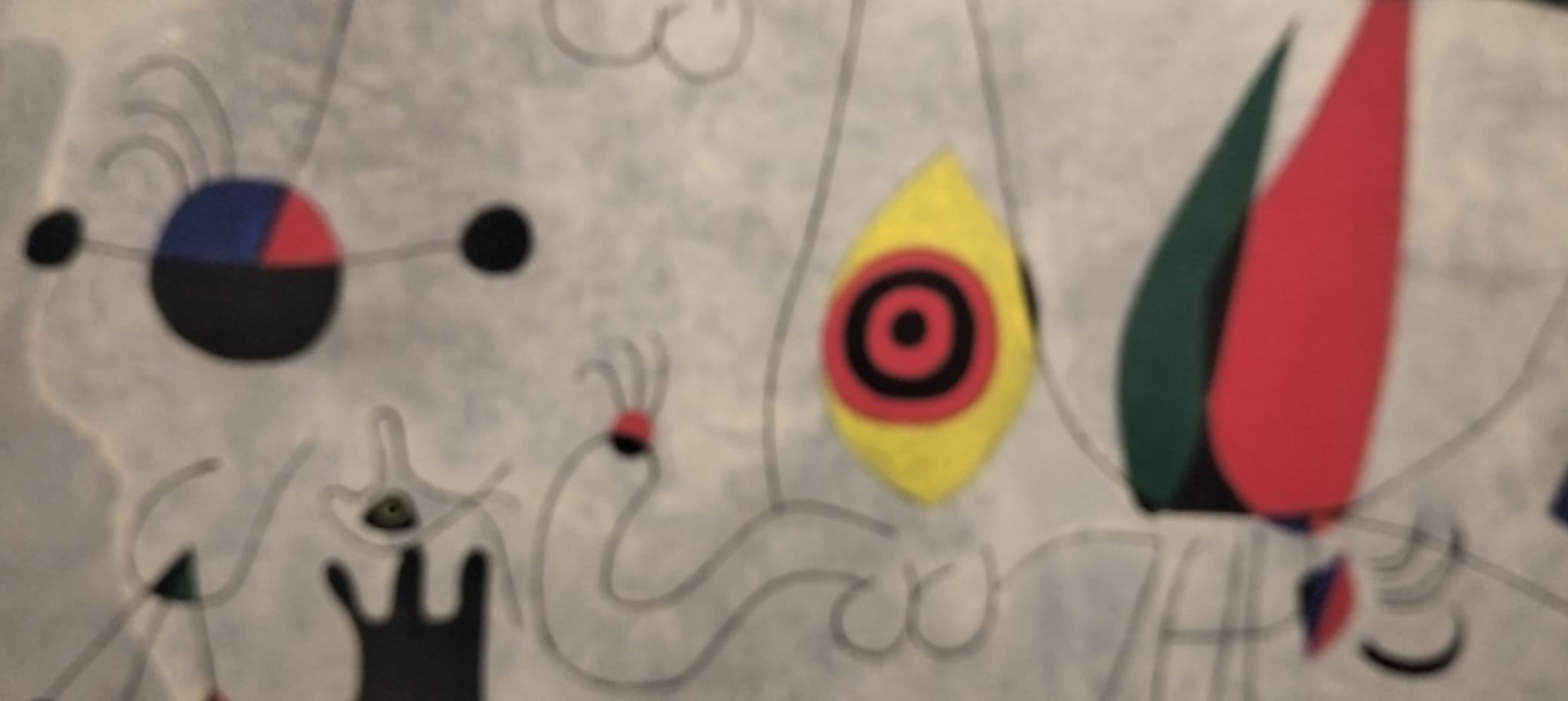

Deja tu comentario