Hay pensamientos que envejecen mal. Y hay otros que, por desgracia, rejuvenecen. Los argumentos que formuló a lo largo de su vida Ernest Lluch pertenecen a esta segunda categoría: cada año que pasa suenan más frescos, más incómodos e inclusive más urgentes.
Como ejemplo: “La capacidad de diálogo tiene que ser un componente clave de la política.“
No porque nos hayamos vuelto más dialogantes, sino precisamente, por lo contrario: porque hemos transformado la política en un ring, el debate en un espectáculo y el desacuerdo en una declaración de guerra preventiva.
Lluch no hablaba del diálogo como un gesto estético, un rito protocolario o un recurso para quedar bien en entrevistas amables. Hablaba del diálogo como una competencia esencial, un pilar operativo, un engranaje que sostiene la arquitectura institucional. En su criterio dialogar no es “ser simpático”; es ejercer poder de manera inteligente.
Hoy, sin embargo, esa habilidad está en riesgo de extinción. Y no porque falte tecnología, datos o inteligencia artificial, sino porque falta una musculatura cívica que solo se entrena escuchando, contrastando y, sobre todo, renunciando a tener razón a toda costa. Lluch lo sabía: una política que no dialoga es una política que deja de ser política. Hay quien ha definido a Lluch como “el economista que entendió la política como pedagogía”
Una de las cosas más fascinantes del pensamiento de Lluch es que nunca separó economía, política y cultura. Para él, dialogar no era un acto aislado: era un método para explicar, convencer y construir consensos duraderos. En plena turbulencia ideológica de finales del siglo XX, apostó por algo casi revolucionario: la política que se toma el tiempo de pensar, hablar y enseñar.
Su defensa del diálogo no tenía nada de ingenua. Venía de alguien que sabía lo que significan las tensiones territoriales, el conflicto violento y la polarización. Por ello su mensaje hoy es resulta de plena actualidad. Lluch no pedía diálogo porque sí; lo pedía porque sin diálogo nada funciona: ruptura, degradación, populismo y antidemocracia.
Si Lluch hubiera vivido en la era de la IA generativa, probablemente habría formulado el diálogo como una tecnología social. Una interfaz que reduce incertidumbre, alinea intereses y permite que actores distintos construyan algo que por sí solos no podrían. El diálogo como tecnología política
La política moderna se llena la boca con palabras como “innovación”, “talento”, “digitalización” o “transformación”. Pero se olvida de la infraestructura más básica para que todo eso funcione: la capacidad de sentarse con quien no piensa como tú y explorar un espacio común sin dinamitar los puentes del entendimiento.
Podemos automatizar procesos, predecir tendencias y entrenar modelos de lenguaje, pero todavía no hemos conseguido automatizar la que Lluch reivindicaba. Cuando el diálogo se convierte en un lujo dialogar parece un acto subversivo. En algunos espacios se interpreta como debilidad; en otros, como traición. Y, sin embargo, Lluch lo veía como lo que realmente es: competencia estratégica. No se dialoga para quedar bien; se dialoga para desbloquear lo que de otra forma permanecería atascado.
La política española —y no solo la española— vive atrapada en una lógica de “si pierdes tú, gano yo”, incapaz de interiorizar que hay escenarios donde solo se avanza si gana también el otro. El pensamiento de Lluch nos recuerda lo obvio: la política no va de vencer, sino de convivir.
Quizá hoy Lluch nos recordaría que no se puede gobernar con algoritmos de antagonismo permanente. Que la política no puede delegar en los tribunales lo que debería resolverse en mesas de negociación. Que la técnica no sustituye al encuentro. Y que un país que renuncia al diálogo está condenado a gestionar problemas en modo “parche” durante décadas.
Nos diría también algo incómodo: que el diálogo exige coraje. El coraje de escuchar, de matizar, de admitir errores y de actualizar convicciones. El coraje de asumir que nadie tiene el monopolio de la verdad, ni siquiera quienes están convencidos de tenerlo.
Si tomáramos su pensamiento en serio, algunas cosas cambiarían:
- Los debates públicos recuperarían densidad, porque dialogar exige argumentos, no eslóganes.
- Las políticas públicas serían más estables, porque vendrían de pactos más amplios, no de victorias coyunturales.
- La ciudadanía volvería a confiar, porque percibiría que la política sirve para algo más que para exhibir hostilidad ritual.
- Las instituciones serían más resilientes, porque la cooperación institucional no depende solo de leyes, sino de hábitos.
Lluch proponía algo que hoy parecería radical: una política que habla para construir. Una política que discute para comprender. Una política que se hace adulta. Recordemos “La capacidad de diálogo tiene que ser un componente clave de la política.” Una frase que supone una hoja de ruta y también una advertencia. Una frase compleja pero que se hace cada vez más urgente.
La renuncia al diálogo supone la renuncia a la razón de existir.
PD… no quiero terminar estas reflexiones sin hacer referencia al acto que recientemente se celebro en el Cercle d´Economía de homenaje a Ernest. Un reconocimiento totalmente merecido y que ha inspirado el contenido de este post.
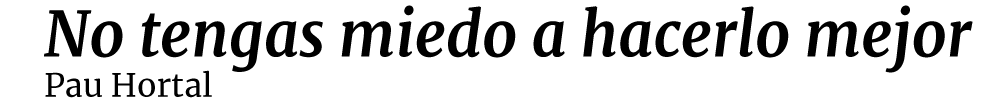







Deja tu comentario