He escrito recientemente sobre la paradoja que, en materia de empleo, nos podemos encontrar en 2030 (dentro de tan sólo 5 años).
Un escenario cada vez más factible es que en este momento tengamos a 2,5 millones de personas (aproximadamente el 12% de la población activa) que consideraremos como “no ocupables” (por cierto, un término que no forma parte del argot de los especialistas) y un mismo número de oportunidades laborales (empleos) sin cubrir.
Nos quedan 5 años, pero parece probable que estemos abocados a vivir los problemas y a afrontar los retos que supone esta situación. Efectos en términos de desigualdad social, de incremento de la demanda de coberturas sociales incluida la necesidad de disponer de una RBU, y del freno para nuestro desarrollo económico. Al margen del hecho de los problemas sociales que supone tener un % relevante de la población en situación de marginalidad, desde el punto de vista económico la persistencia de vacantes sin cubrir erosiona la cohesión social: amplía desigualdades, debilita la confianza en las instituciones y lastra la transición hacia nuevos modelos productivos basados en el conocimiento y tecnología.
Hemos de tomar consciencia de lo que hoy ya es una realidad. La existencia de un número relevante de empleos sin cubrir genera un impacto económico profundo y multifacético. En primer lugar, limita la capacidad de crecimiento de las empresas y organizaciones reduciendo la competitividad de nuestra economía e incentiva la deslocalización hacia territorios con mayor disponibilidad de talento. En segundo término, esta brecha entre oferta y demanda incrementa los costes, paraliza las inversiones en innovación y productividad e impacta negativamente en los recursos públicos que deben de destinarse a cubrir y atender estos compromisos sociales. Por último pone de relieve la existencia de un fracaso monumental en la gestión de los sistemas educativos, y de las políticas activas de empleo. No hablamos de un problema de escasez, sino de desajuste. Es como tener agua en el desierto, pero en botellas cerradas que nadie sabe abrir.
Los no ocupables: etiqueta o condena. Cuando se habla de “no ocupables” se esconde un eufemismo brutal. No son zombis sociales ni descartes biológicos. Son personas que, por razones de edad, formación, salud, brecha digital o pura exclusión, el sistema no sabe dónde encajar. No son “inempleables”, son no integrables en el relato dominante del empleo. La etiqueta es peligrosa: convierte un problema de diseño en una culpa individual. Como si fuera responsabilidad de cada persona no encajar en un mercado laboral que se mueve más rápido que la capacidad de adaptación humana.
Los empleos sin cubrir: una realidad que también puede esconder un espejismo. Por el otro lado, los 2,5 millones de puestos vacantes pueden ser una realidad, pero también un espejismo. Pueden esconder ofertas precarias en términos contractuales y salariales. Sin embargo y aún en el supuesto de que un determinado porcentaje de los mismos se basen en demandas a menudo infladas por un mercado que pide cosas imposibles: experiencia infinita, habilidades digitales de última generación y disponibilidad total es la constatación de un problema de desencaje social del que deberíamos de ocuparnos.
En todo caso, nos podemos encontrar en una situación que podemos definir como “geometría imposible”. Existe una posibilidad real de que nuestro mercado pueda reflejarse a través de un dibujo de Escher: escaleras que suben y bajan, pero no llevan a ninguna parte. La simetría de cifras no resuelve nada porque los conjuntos no se solapan. Las personas están en un cuadrante y las oportunidades en otro. Mientras la macroeconomía lo computará como un equilibrio entre dos déficits que se anulan entre sí la realidad nos mostrará la presencia de dos mundos que no conviven. A saber: Personas atrapadas en el “no eres empleable” y empresas/organizaciones atrapadas en el “no encuentro el talento que necesito”.
El problema no es solo de competencias técnicas. Es de modelos mentales. Seguimos desarrollando los procesos formativos con mecanismos y criterios en muchos casos claramente obsoletos y desarrollando políticas laborales y sociales como si como si fueran un simple juego de encajar piezas en un puzzle. Pero el puzzle de 2030 está roto: las piezas han cambiado de forma y el tablero ya no existe.
Lo que hoy necesitamos son unas políticas formativas, asistenciales y de empleo que den respuesta a las nuevas realidades e intenten reconfigurar la relación entre trabajo y sociedad.
Eso implica repensar el significado de trabajar en un mundo de IA, automatización y fragmentación productiva, y la necesidad de articular sistemas de reparto del tiempo de trabajo, de la alternancia entre periodos de aprendizaje y de actividad laboral y de la urgencia de diseñar modelos de RBU basados en la confianza y no en el control. Necesitamos repensar los modelos: el social porque millones de personas se sentirán fuera de juego, sin reconocimiento ni oportunidades y de otra el productivo porque miles de empresas y proyectos no podrán crecer al no encontrar perfiles adecuados.
Debemos trabajar para que nuestros líderes tengan el coraje político y una visión más amplia para enfocar estos retos. Si en 2030 logramos que esas dos orillas se hablen, habremos dado un salto histórico. Si no, la foto será brutal: millones de personas mirando oportunidades que nunca podrán tocar, y miles de empresas buscando a personas que dispongan de perfiles que nunca encontrarán.
La consecuencia: una sociedad frustrada, atrapada entre el discurso de la abundancia de oportunidades y la experiencia real de no poder acceder a ellas. Una tormenta perfecta para la desafección política, la desigualdad y el auge de los regímenes políticos de carácter autoritario y/o populista.
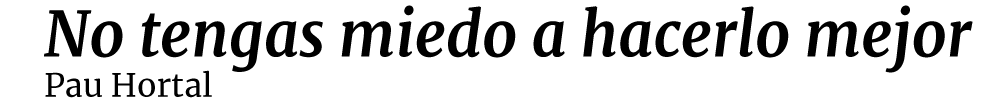







Deja tu comentario